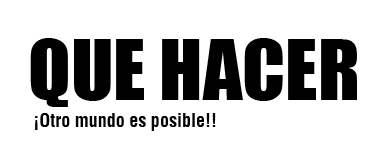Antonio Gramsci
Capítulo 1
Algunos puntos preliminares de referencia
Hay que destruir el prejuicio, muy difundido, de que la filosofía es algo muy difícil por el hecho de ser la actividad intelectual propia de una determinada categoría de científicos especialistas o de filósofos profesionales y sistemáticos. Por consiguiente, hay que empezar demostrando que todos los hombres son “filósofos” definiendo los límites y las características de esta «filosofía espontánea», propia de «todo el mundo», es decir, de la filosofía contenida: a) en el lenguaje mismo, que es un conjunto de nociones y de conceptos determinados y no sólo de palabras gramaticalmente vacías de contenido; b) en el sentido común y en el buen sentido; c) en la religión popular y, por consiguiente, en todo el sistema de creencias, de supersticiones, de opiniones, de modos de ver y de actuar que se incluyen en lo que se llama en general «folklore».
Después de haber demostrado que todos son filósofos, aunque sea a su manera, inconscientemente, porque en la más mínima manifestación de una actividad intelectual cualquiera, el «lenguaje», se contiene ya una determinada concepción del mundo, se pasa al segundo momento, al momento de la crítica y de la conciencia, es decir, a la cuestión de si es preferible «pensar» sin tener conciencia crítica de ello, de modo disgregado y ocasional, esto es, «participar» en una concepción del mundo «impuesta» mecánicamente por el ambiente exterior y, por tanto, por uno de los grupos sociales en que todos nos vemos automáticamente inmersos desde nuestra entrada en el mundo consciente (que puede ser el pueblo donde vivimos o la provincia, que puede tener origen en la parroquia y en la «actividad intelectual» del cura o del viejo patriarca que dicta leyes con su «sabiduría», en la mujer que ha heredado la sapiencia de las brujas o en el pequeño intelectual agriado por su propia estupidez y por su impotencia en la acción), o es preferible elaborar la propia concepción del mundo consciente y críticamente y, en conexión con esta labor del propio cerebro, elegir la propia esfera de actividad, participar activamente en la producción de la historia del mundo, ser guía de uno mismo y no aceptar pasiva y supinamente que nuestra personalidad sea formada desde fuera.
Nota I.
Por la propia concepción del mundo se pertenece siempre a una determinada agrupación y, concretamente, a la de todos los elementos sociales que comparten un mismo modo de pensar y de operar. Siempre se es conformista de algún tipo de conformismo, siempre se es hombre masa u hombre‑colectivo. La cuestión es ésta: ¿de qué tipo histórico es el conformismo, el hombre‑masa al que se pertenece? Cuando la concepción del mundo no es crítica y coherente sino ocasional y disgregada, se pertenece simultáneamente a una multiplicidad de hombres‑masa; la propia personalidad se compone de elementos extraños y heterogéneos: se encuentran en ella elementos del hombre de las cavernas y principios de la ciencia más moderna y avanzada, prejuicios de todas las fases históricas anteriores mezquinamente localistas e intuiciones de una filosofía futura, como la que tendrá el género humano unificado mundialmente. Criticar la propia concepción del mundo significa, por consiguiente, hacerla unitaria y coherente, elevarla hasta el punto a que ha llegado el pensamiento mundial más avanzado. Significa también criticar toda la filosofía que ha existido hasta ahora, en la medida en que ha dejado estratificaciones consolidadas en la filosofía popular. El comienzo de la elaboración crítica es la conciencia de lo que se es realmente, es decir, un «conócete a ti mismo» como producto del proceso histórico desarrollado anteriormente y que ha dejado en ti una infinidad de huellas acogidas sin beneficio de inventario. Debemos empezar por hacer este inventario.
Nota II.
No se puede separar la filosofía de la historia de la filosofía ni la cultura de la historia de la cultura. En el sentido más inmediato, no se puede ser filósofo, es decir, no se puede tener una concepción del mundo críticamente coherente sin la conciencia de su historicidad, de la fase de desarrollo que representa y del hecho de que está en contradicción con otras concepciones o con elementos de otras concepciones. La propia concepción del mundo responde a determinados problemas planteados por la realidad, bien determinados y «originales» en su actualidad. ¿Cómo se puede pensar el presente, y un presente bien determinado, con un pensamiento elaborado por problemas de un pasado a menudo remoto y superado? Si así ocurre, quiere decirse que se es «anacrónico» en la propia época, que se es un fósil y no un ser que vive modernamente. O, por lo menos, se es un extraño y heterogéneo “compuesto”. Hay grupos sociales, en efecto, que en ciertos aspectos expresan la modernidad más desarrollada y en otros están atrasados en relación con su posición social y son totalmente incapaces, por consiguiente, de actuar con completa autonomía histórica.
Nota III.
Si es cierto que todo lenguaje contiene los elementos de una concepción del mundo y de una cultura, también lo será que por el lenguaje de cada uno se puede juzgar la mayor o la menor complejidad de su concepción del mundo. El hombre que sólo habla un dialecto o sólo comprende la lengua nacional en grados diversos participa necesariamente de una intuición del mundo más o menos limitada y provincial, fosilizada, anacrónica en relación con las grandes corrientes de pensamiento que dominan la historia mundial. Sus intereses serán limitados, más o menos corporativos o economicistas, no universales. Si no siempre es posible aprender idiomas extranjeros para ponerse en contacto con diversas vidas culturales, es necesario, por lo menos, aprender bien la lengua nacional. Una gran cultura puede traducirse en la lengua de otra gran cultura, es decir, una gran lengua nacional históricamente rica y compleja puede traducir cualquier otra gran cultura, ser una expresión mundial. Pero un dialecto no puede hacer lo mismo.
Nota IV.
Crear una nueva cultura no significa sólo hacer individualmente descubrimientos «originales» sino que significa también y especialmente difundir críticamente verdades ya descubiertas, “socializarlas” por así decir y, por consiguiente, convertirlas en base de acciones vitales, en elemento de coordinación y de orden intelectual y moral. Llevar a una masa de hombres a pensar coherentemente y de modo unitario el presente real y efectivo es un hecho «filosófico mucho más importante y «original» que el descubrimiento por parte de un «genio» filosófico de una nueva verdad que se convierte en patrimonio exclusivo de pequeños grupos intelectuales.
Conexión entre el sentido común, la religión y la filosofía.
La filosofía es un orden intelectual, cosa que no pueden ser ni la religión ni el sentido común. Véase como en la realidad tampoco coinciden la religión y el sentido común, sino que la religión es un elemento del disgregado sentido común. Por lo demás, “sentido común” es un nombre colectivo, como «religión»: no existe un solo sentido común, que también es un producto y un devenir histórico. La filosofía es la crítica y la superación de la religión y del sentido común; entendida de este modo, coincide con el «buen sentido», que se contrapone al sentido común.
Relaciones entre la ciencia, la religión y el sentido común.
La religión y el sentido común no pueden constituir un orden intelectual porque no se pueden reducir a unidad y coherencia ni siquiera en la conciencia individual ‑y no digamos en la conciencia colectiva. No se pueden reducir a unidad y coherencia «libremente», porque «autoritativamente» sí pueden serlo, como ha ocurrido de hecho en el pasado, dentro de ciertos límites. El problema de la religión entendido no en el sentido confesional sino en el laico de unidad de fe entre una concepción del mundo y una norma de conducta conforme. Pero, ¿por qué llamar a esta unidad de fe «religión. y no “ideología” o francamente “política”?
De hecho, no existe la filosofía en general: existen diversas filosofías o concepciones del mundo y siempre se hace una elección entre ellas. ¿Cómo se hace esta elección? ¿Es un hecho meramente intelectual o es más complejo? ¿Y no ocurre a menudo que entre el hecho intelectual y la norma de conducta existan contradicciones? ¿Cuál será entonces la concepción real del mundo: la lógicamente afirmada como hecho intelectual o la que resulta de la verdadera actividad de cada uno, que está implícita en su obrar? Y puesto que el obrar es siempre un obrar político, ¿no puede decirse que la filosofía real de cada uno está contenida en su política?
Este contraste entre el pensar y el obrar, es decir, la coexistencia de dos concepciones del mundo, una afirmada de palabra, la otra manifestada en el obrar efectivo, no siempre se debe a la mala fe. La mala fe puede ser una explicación satisfactoria en algunos individuos aislados e incluso en grupos más o menos numerosos, pero no lo es cuando el contraste se verifica en la manifestación de vida de grandes masas: entonces no puede dejar de ser la expresión de contrastes más profundos de orden histórico‑social. Significa que un grupo social, que tiene su propia concepción del mundo, aunque sea embrionaria, que se manifiesta en la acción y, por tanto, irregularmente, ocasionalmente, es decir, cuando el grupo se mueve como un conjunto orgánico, que este grupo social, decimos, por razones de sumisión y de subordinación intelectual, ha tomado una concepción en préstamo de otro grupo y la afirma de palabra y cree seguirla porque la sigue en «tiempos normales, esto es, cuando la conducta no es independiente y autónoma sino sometida y subordinada, precisamente. Por esto no se puede separar la filosofía de la política; al contrario, se puede demostrar que la elección y la crítica de una concepción del mundo constituyen también un hecho político.
Debemos explicar, pues, por qué en todo momento coexisten muchos sistemas y corrientes de filosofía, cómo nacen, cómo se difunden, por qué en la difusión siguen ciertas líneas de fractura y ciertas direcciones, etc. Esto demuestra hasta qué punto es necesario sistematizar crítica y coherentemente las propias intuiciones del mundo y de la vida, fijando con exactitud lo que debe entenderse por «sistema», para que no se entienda en el sentido pedante y profesoral de la palabra. Pero esta elaboración debe hacerse ‑y sólo puede hacerse‑ en el marco de la historia de la filosofía, que demuestra la elaboración de que ha sido objeto e1 pensamiento en el curso de los siglos y el esfuerzo colectivo que ha costado nuestro actual modo de pensar, el cual resume y compendia toda esta historia pasada, incluso en sus errores y delirios. Por lo demás, que en el pasado se hayan cometido y se hayan corregido estos errores y delirios no quiere decir que no se vuelvan a reproducir en el presente y que no sea necesario corregirlos otra vez.
¿Cuál es la idea que se hace el pueblo de la filosofía? Puede reconstruirse a través de los modismos del lenguaje común. Uno de los más difundidos es el de «tomarse las cosas con filosofía» que, si lo analizamos, veremos que no es totalmente rechazable. Es cierto que contiene una invitación implícita a la resignación y a la paciencia, pero me parece que el punto más importante es, por el contrario, la invitación a la reflexión, a comprender que lo que ocurre es, en el fondo, racional y que como tal hay que afrontarlo, concentrando las propias fuerzas racionales y no dejándose llevar por los impulsos instintivos y violentos. Estos modismos populares se pueden agrupar con las expresiones similares de los escritores de carácter popular ‑que las toman de los grandes vocabularios‑ en las que entran los términos «filosofía» y «filosóficamente», y se verá que éstos tienen un significado muy preciso, de superación de las pasiones bestiales y elementales en una concepción de la necesidad que da al propio obrar una dirección consciente. Este es el núcleo sano del sentido común, lo que podría llamarse precisamente buen sentido y que merece ser desarrollado y hecho unitario y coherente. Esta es otra de las razones por las que no se puede separar lo que se llama la filosofía «científica» de la filosofía «vulgar», que es un conjunto disgregado de ideas y de opiniones.
Pero, llegados a este punto se plantea el problema fundamental de toda concepción del mundo, de toda filosofía convertida en movimiento cultural, en «religión», en «fe», es decir, que haya producido una actividad práctica y una voluntad y esté contenida en éstas como «premisa» teórica implícita (una «ideología», podría decirse, si damos al término ideología el significado más alto de una concepción del mundo que se manifiesta implícitamente en el arte, en el derecho, en la actividad económica, en todas las manifestaciones de vida individuales y colectivas): nos referimos al problema de conservar la unidad ideológica de todo el bloque social, cimentado y unificado, precisamente, por esta determinada ideología. La fuerza de las religiones y especialmente de la Iglesia católica, ha consistido en que sienten enérgicamente la necesidad de la unión doctrinal de toda la masa «religiosa» y luchan para que los estratos intelectualmente superiores no se separen de los inferiores. La Iglesia romana ha sido siempre la más tenaz en la lucha por impedir que se formen «oficialmente» dos religiones, la de los «intelectuales» y la de las «almas sencillas». Esta lucha no ha dejado de tener graves inconvenientes para la misma Iglesia, pero estos inconvenientes se relacionan con el proceso histórico que transforma toda la sociedad civil y que contiene en bloque una crítica corrosiva de las religiones; esto pone más de relieve todavía la capacidad organizativa del clero en la esfera de la cultura y la relación abstractamente racional y justa que la Iglesia ha sabido establecer en su ámbito entre los intelectuales y las gentes sencillas. Los jesuitas han sido, indudablemente, los principales artífices de este equilibrio y para conservarlo han impreso a la Iglesia un movimiento progresivo que tiende a dar ciertas satisfacciones a las exigencias de la ciencia y de la filosofía, pero con un ritmo tan lento y metódico que las mutaciones no son percibidas por la masa de las gentes sencillas, aunque parezcan «revolucionarias» y demagógicas a los “integristas”.
Una de las mayores debilidades de las filosofías inmanentistas en general consiste, precisamente, en no haber sabido crear una unidad ideológica entre abajo y arriba, entre las «gentes sencillas» y los intelectuales. En la historia de la civilización occidental el hecho se ha verificado a escala europea, con el fracaso inmediato del Renacimiento y, en parte, también de la Reforma frente a la Iglesia romana. Esta debilidad se manifiesta en la cuestión escolar: las filosofías inmanentistas no han intentado siquiera construir una concepción que pudiese sustituir la religión en la educación infantil; de aquí proviene el sofisma pseudohistoricista por el cual los pedagogos irreligiosos (aconfesionales) y, en realidad, ateos admiten la enseñanza de la religión porque la religión es la filosofía de la infancia de la humanidad que se renueva en toda infancia no metafórica. El idealismo se ha mostrado contrario, también, a los movimientos culturales de «ida al pueblo» que se manifestaron en las llamadas universidades populares e instituciones similares y no sólo por sus aspectos malos, porque en tal caso sólo habría tenido que intentar hacerlo mejor. Sin embargo, estos movimientos tenían interés y merecían ser estudiados: tuvieron fortuna, en el sentido de que las “gentes sencillas” demostraron un sincero entusiasmo y una fuerte voluntad de elevarse a una forma superior de cultura y de concepción del mundo. Pero les faltaba organicidad, sea de pensamiento filosófico, sea de solidez organizativa y de centralización cultural; se tenía la impresión de que se parecían a los primeros contactos entre los mercaderes ingleses y los negros de África: se daban mercancías de pacotilla para obtener pepitas de oro. Por otro lado, sólo podía existir organicidad de pensamiento y solidez cultural si entre los intelectuales y las gentes sencillas hubiese habido la misma unidad que debe existir entre la teoría y la práctica, esto es, si los intelectuales hubiesen sido ya orgánicamente los intelectuales de estas masas, si ya hubiesen elaborado y hecho coherentes los principios y los problemas que las masas planteaban con su actividad práctica, constituyendo de este modo un bloque cultural y social. Volvía a presentarse la cuestión a que ya nos hemos referido: ¿un movimiento filosófico sólo lo es realmente cuando se dedica a desarrollar una cultura especializada para grupos restringidos de intelectuales o, al contrario, cuando en la labor de elaboración de un pensamiento superior al sentido común y científicamente coherente nunca olvida permanecer en contacto con las «gentes sencillas» antes al contrario, encuentra en este contacto la fuente de los problemas a estudiar y resolver? Sólo con este contacto una filosofía se hace “histórica”, se depura de los elementos intelectualistas de carácter individual y se convierte en «vida».1
Una filosofía de la praxis no puede dejar de presentarse inicialmente con una actitud polémica y crítica, como superación del modo de pensar precedente y del pensamiento concreto existente (o del mundo cultural existente). Es decir, debe presentarse ante todo como crítica del “sentido común” (después de haberse basado en el sentido común para demostrar que «todos» son filósofos y que no se trata de introducir ex novo una ciencia en la vida individual de «todos», sino de innovar y hacer «crítica» una actividad ya existente) y, por tanto, de la filosofía de los intelectuales, que ha dado lugar a la historia de la filosofía ya que, en el plano individual (y de hecho, se desarrolla esencialmente en la actividad de individuos aislados, particularmente dotados) se puede considerar como la «punta» del progreso del sentido común, por lo menos del sentido común de los estratos más cultos de la sociedad y, a través de éstos, también del sentido común popular. Por esto una introducción al estudio de la filosofía debe exponer sistemáticamente los problemas surgidos en el proceso de desarrollo de la cultura general, que sólo parcialmente se refleja en la historia de la filosofía; cabe decir, sin embargo, que ante la falta de una historia del sentido común (imposible de hacer por la carencia del material documental) ésta sigue siendo la fuente máxima de referencia ‑para criticarla, demostrar su valor real (si todavía lo tiene) o el significado que han tenido los diversos sistemas como eslabones superados de una cadena y fijar los nuevos problemas y el planteamiento actual de los antiguos.
La relación entre filosofía «superior» y sentido común es asegurada por la «política», del mismo modo que la política asegura la relación entre el catolicismo de los intelectuales y el de las «gentes sencillas». Pero las diferencias entre ambos casos son fundamentales. Que la Iglesia tenga que enfrentarse con un problema de las «gentes sencillas» significa precisamente que ha habido una ruptura en la comunidad de los «fieles», ruptura que no puede soldarse elevando a las «gentes sencillas» al nivel de los intelectuales (la Iglesia no se plantea ni siquiera esta tarea, teórica y económicamente desproporcionada a sus fuerzas actuales) sino imponiendo a los intelectuales una disciplina de hierro para que no pasen de ciertos límites en la distinción y no la conviertan en catastrófica e irreparable. En el pasado, estas «rupturas» en la comunidad de los fieles se resolvían con fuertes movimientos de masas que determinaban (o eran reabsorbidos en) la formación de nuevas órdenes religiosas en torno a fuertes personalidades (Domingo, Francisco)2
Pero la Contrarreforma esterilizó este hervor de fuerzas populares: la Compañía de Jesús es la última gran orden religiosa, de origen reaccionario y autoritario, con carácter represivo y « diplomático», que señaló con su aparición el endurecimiento del organismo católico. Las nuevas órdenes surgidas con posterioridad tienen un escasísimo significado «religioso» y tienen, en cambio, un gran significado «disciplinario», sobre la masa; son ramificaciones o tentáculos de la Compañía de Jesús o se han convertido en tales; son instrumentos de «resistencia» para conservar las posiciones políticas adquiridas, no fuerzas renovadoras de desarrollo. El catolicismo se ha convertido en «jesuitismo». El modernismo no ha creado «órdenes religiosas» sino un partido político, la democracia cristiana3.
La posición de la filosofía de la praxis es antitética a la católica: la filosofía de la praxis no tiende a mantener a las «gentes sencillas» en su primitiva filosofía del sentido común sino que quiere conducirlas a una concepción superior de la vida. Si afirma la exigencia del contacto entre los intelectuales y las gentes sencillas no es para limitar la actividad científica y para mantener una unidad por debajo, al nivel de las masas, sino precisamente para construir un bloque intelectual‑moral que haga políticamente posible un progreso intelectual de masa y no sólo de limitados grupos intelectuales.
El hombre‑masa activo opera prácticamente, pero no tiene una clara conciencia teórica de su obrar que, sin embargo, es un conocer el mundo en cuanto que lo transforma. Su conciencia teórica puede, por el contrario, estar históricamente en contraste con su obrar. Casi se puede decir que tiene dos conciencias teóricas (o una conciencia contradictoria): una implícita en su obrar y que le une realmente a todos sus colaboradores en la transformación práctica de la realidad, y una superficialmente explícita o verbal, que ha heredado del pasado y ha acogido sin crítica. Sin embargo, esta concepción «verbal» no deja de tener consecuencias: vincula a un grupo social determinado, influye en la conducta moral, en la orientación de la voluntad, de modo más o menos enérgico, que puede llegar hasta un punto en que el carácter contradictorio de la conciencia no permita ninguna acción, ninguna decisión, ninguna elección y produzca un estado de pasividad moral y política. La comprensión crítica de uno mismo se obtiene, pues, a través de una lucha de «hegemonías» políticas, de direcciones contrastantes, primero en el campo de la ética, después en el de la política para llegar a una elaboración superior de la propia concepción de lo real. La conciencia de formar parte de una determinada fuerza hegemónica (es decir, la conciencia política) es la primera fase para una ulterior y progresiva autoconciencia, en la que la teoría y la práctica se unifican finalmente. Por tanto, la unidad de la teoría y la práctica tampoco es un dato de hecho mecánico sino un devenir histórico, que tiene su fase elemental y primitiva en el sentido de «distinción», de «alejamiento», de independencia, poco más que instintivo, y avanza hasta la posesión real y completa de una concepción del mundo coherente y unitaria. Por esto hay que poner de relieve que el desarrollo político del concepto de hegemonía representa un gran progreso filosófico además de ser un progreso político‑práctico, porque conlleva y supone necesariamente una unidad intelectual y una ética conforme a una concepción de lo real que ha superado el sentido común y se ha hecho crítica, aunque sea dentro de límites todavía estrechos.
Sin embargo, en el desarrollo más reciente de la filosofía de la praxis, la profundización del concepto de unidad de la teoría y de la práctica sólo se encuentra en una fase inicial: quedan todavía residuos de mecanicismo, puesto que se habla de la teoría como un «complemento», como un «accesorio» de la práctica, de la teoría como una sierva de la práctica. Creo que también esta cuestión se debe plantear históricamente, es decir, como un aspecto de la cuestión política de los intelectuales. Autoconciencia crítica significa histórica y políticamente creación de una élite de intelectuales: una masa humana no se «distingue» y no se hace independiente «por sí misma» sin organizarse (en sentido lato), y no hay organización sin intelectuales, es decir sin organizadores y dirigentes, o sea, sin que el aspecto teórico en el nexo teoría‑práctica se distinga concretamente en un estrato de personas «especializadas» en la elaboración conceptual y filosófica. Pero este proceso de creación de los intelectuales es largo, difícil, lleno de contradicciones, de avances y retiradas, de desbandadas y reagrupamientos en los que la «fidelidad» de la masa (y la fidelidad y la disciplina son inicialmente la forma que asume la adhesión de la masa y su colaboración al desarrollo de todo el fenómeno cultural) es puesta a veces a dura prueba. El proceso de desarrollo va ligado a una dialéctica intelectuales‑masa; el estrato de los intelectuales se desarrolla cuantitativa y cualitativamente, pero todo salto hacia una nueva «amplitud» y una nueva complejidad del estrato de los intelectuales va ligado a un movimiento análogo de la masa de las gentes sencillas, las cuales se elevan hacia niveles superiores de cultura y amplían simultáneamente su área de influencia, con puntas individuales o incluso de grupos más o menos importantes, hacia el estrato de los intelectuales especializados. Pero en el proceso se repiten continuamente momentos en que entre la masa y los intelectuales (o algunos de éstos, o algunos grupos) se produce un distanciamiento, una pérdida de contacto; de aquí viene la impresión de «accesorio», de complementario, de subordinado. La insistencia en el elemento «práctica» en el nexo teoría‑práctica, después de haber escindido, separado y no sólo distinguido los dos elementos (operación meramente mecánica y convencional) significa que se está atravesando una fase histórica relativamente primitiva, una fase todavía económico‑corporativa, en que se transforma cuantitativa-mente el cuadro general de la «estructura» y la cualidad‑superestructura está en proceso de surgimiento pero todavía no se ha formado orgánicamente. Debe ponerse de relieve la importancia y la significación que tienen, en el mundo moderno, los partidos políticos en la elaboración y la difusión de las concepciones del mundo, por cuanto elaboran esencialmente la ética y la política conformes a éstas, es decir, funcionan casi como «experimentadores» históricos de estas concepciones. Los partidos seleccionan individualmente a la masa operante y la selección se produce tanto en el ámbito práctico como en el teórico conjuntamente, con una relación tanto más estrecha entre la teoría y la práctica cuanto que la concepción es vital y radicalmente innovadora y contraria a los viejos modos de pensar. Por esto se puede decir que los partidos son los elaboradores de las nuevas intelectualidades integrales y totalitarias, es decir, el crisol de la unificación de la teoría y la práctica entendida como proceso histórico real; se comprende, entonces, cuán necesaria es la formación por adhesión individual y no mediante el tipo «laborista», porque se trata de dirigir orgánicamente «toda la masa económicamente activa», se trata de dirigirla no según los viejos esquemas sino innovando, y la innovación no puede llegar a serlo de masa, en sus primeras fases, sino es a través de una élite en la que la concepción implícita en la actividad humana sea ya, en cierta medida, conciencia actual coherente y sistemática y voluntad precisa y decidida.
Se puede estudiar una de estas fases en la discusión que ha presidido los más recientes desarrollos de la filosofía de la praxis, discusión resumida en un artículo de D. S. Mirski, colaborador de «Cultura».4 Se puede ver cómo se ha producido el paso de una concepción mecanicista y puramente exterior a una concepción activista que, como se ha observado, se acerca más a una justa comprensión de la unidad de la teoría y de la práctica, aunque todavía no haya captado plenamente su significado sintético. Se puede observar que el elemento determinista, fatalista, mecanicista ha sido un «aroma» ideológico inmediato de la filosofía de la praxis, una forma de religión y de excitante (pero a la manera de los estupefacientes), necesario e históricamente justificado por el carácter «subalternos de determinados estratos sociales.
Cuando no se tiene la iniciativa en la lucha y ésta termina por identificarse con una serie de derrotas, el determinismo mecanicista se convierte en una formidable fuerza de resistencia moral, de cohesión, de perseverancia paciente y obstinada. «He sido derrotado momentáneamente, pero la fuerza de las cosas labora a mi favor a la larga, etc.» La voluntad real se disfraza en acto de fe en una cierta racionalidad de la historia, en una forma empírica y primitiva de finalismo apasionado que se presenta como un sustitutivo de la predestinación, de la providencia, etc. de las religiones confesionales. Hay que insistir en el hecho de que incluso en este caso existe realmente una fuerte actividad volitiva, una intervención directa sobre la «fuerza de las cosas», pero precisamente en una forma implícita, velada, que se avergüenza de sí misma; por ello la conciencia es contradictoria, carece de unidad crítica, etc. Pero cuando el «subalterno» se convierte en dirigente y responsable de la actividad económica de masa, el mecanicismo parece, al llegar a un cierto punto, un peligro inminente, se produce una revisión de todo el modo de pensar porque se ha producido un cambio en el modo de ser social. Se reducen los límites y el dominio de la «fuerza de las cosas». ¿Por qué? Porque, en el fondo, si el subalterno era ayer una cosa hoy ya no lo es, sino que se ha convertido en una persona histórica, en un protagonista; si ayer era irresponsable porque era «resistente» a una voluntad ajena, hoy siente que es responsable porque ya no es resistente sino agente, necesariamente activo y emprendedor. Pero, ¿se puede decir realmente que ayer era mera «resistencia», mera «cosa», mera «irresponsabilidad»? Ciertamente que no. Al contrario, debe ponerse de relieve que el fatalismo no es más que un disfraz de una voluntad activa y real, revestido por los débiles. Por esto hay que demostrar siempre la futilidad del determinismo mecanicista, porque si es explicable como filosofía ingenua de la masa y sólo en esta medida es un elemento intrínseco de fuerza, cuando es elevado a la categoría de filosofía reflexiva y coherente por parte de los intelectuales se convierte en causa de pasividad, de autosuficiencia imbécil, y esto sin esperar que el subalterno haya llegado a ser dirigente y responsable. Una parte de la masa subalterna es siempre dirigente y responsable y la filosofía de la parte precede siempre a la filosofía del todo, no sólo como anticipación teórica sino como necesidad actual.
Que la concepción mecanicista ha sido una religión de subalternos es cosa que se ve claramente con un análisis del desarrollo de la religión cristiana: en un cierto período histórico y en condiciones históricas determinadas ha sido y sigue siendo una «necesidad», una forma necesaria de la voluntad de las masas populares, una forma determinada de racionalidad del mundo y de la vida, una forma que dicta los cuadros generales para la actividad práctica real. Me parece que esta función del cristianismo se expresa claramente en el siguiente párrafo de un artículo de «Civiltà Cattolica» (Individualismo pagano e individualismo cristiano, número de 5 de marzo de 1932): «La fe en un porvenir seguro, en la inmortalidad del alma destinada a la beatitud, en la seguridad de poder llegar a la felicidad eterna, fue el resorte propulsor para una labor de intensa perfección interior y de elevación espiritual. El verdadero individualismo cristiano ha encontrado aquí el impulso para sus victorias. Todas las fuerzas del cristiano se reunieron en torno a este noble fin. Liberado de las fluctuaciones especulativas que enervaban el alma en la duda e iluminado por principios inmortales, el hombre sintió renacer la esperanza; seguro de que una fuerza superior le sostenía en la lucha contra el mal, se hizo violencia a sí mismo y venció al mundo.» Pero también en este caso se hace referencia al cristianismo ingenuo, no al cristianismo jesuítico, convertido en puro narcótico para las masas populares.
Pero más expresiva y significativa es todavía la posición del calvinismo, con su férrea concepción de la predestinación y de la gracia, que determina una vasta expansión del espíritu de iniciativa (o se convierte en la forma de este movimiento).5
¿Por qué y cómo se difunden, convirtiéndose en populares, las nuevas concepciones del mundo? En este proceso de difusión (que es al mismo tiempo de sustitución de lo viejo y muy a menudo de combinación entre lo nuevo y lo viejo) ¿influyen (cómo y en qué medida) la forma racional en que se expone y presenta la nueva concepción; la autoridad (en la medida que es reconocida y apreciada, por lo menos genéricamente) del expositor y de los pensadores y científicos que el expositor llama en su apoyo; la pertenencia a la misma organización que el que sostiene la nueva concepción (pero después de haber entrado en la organización por otros motivos que no sean el de compartir la nueva concepción)? En realidad, estos elementos varían según el grupo social y el nivel cultural del grupo en cuestión. Pero lo que interesa especialmente es la investigación relativa a las masas populares, que cambian con más dificultad sus concepciones y que, en todo caso, no las cambian nunca aceptándolas en la forma «pura», por así decir, sino siempre y únicamente como combinaciones más o menos heteróclitas y extrañas. La forma racional, lógicamente coherente, la plenitud del razonamiento, que no descuida ningún argumento positivo o negativo de cierto peso, tienen su importancia, pero están lejos de ser decisivas; pueden serlo de modo subordinado, cuando la persona en cuestión está ya en una situación de crisis intelectual, fluctúa entre lo viejo y lo nuevo, ha perdido la fe en lo viejo y todavía no se ha decidido por lo nuevo, etc.
Lo mismo puede decirse de la autoridad de los pensadores y científicos. Es muy grande entre el pueblo, pero, de hecho, toda concepción tiene sus pensadores y científicos y la autoridad está dividida; además, todo pensador puede distinguir, poner en duda que haya dicho las cosas de tal modo, etc. Se puede concluir que el proceso de difusión de las nuevas concepciones se produce por razones políticas, es decir, sociales en última instancia, pero que el elemento formal, de la coherencia lógica, el elemento autoritario y el elemento organizativo tiene en este proceso una función muy grande inmediatamente después de haberse introducido la orientación general, sea en individuos aislados, sea en grupos numerosos. Pero de esto se concluye que las masas, como tales, sólo pueden vivir la filosofía como una fe. Basta imaginar la posición intelectual de un hombre del pueblo; se ha formado con opiniones, con convicciones, con criterios de discriminación y normas de conducta. Todo sostenedor de un punto de vista opuesto al suyo, si es intelectualmente superior a él, sabe argumentar mejor sus razones, le mete en el saco lógicamente, etc.. ¿Debe por esto cambiar el hombre del pueblo sus convicciones? ¿Debe cambiarlas porque no sabe imponerse en la discusión inmediata? Pero entonces debería cambiar de convicciones cada día, cada vez que encontrase a un adversario intelectualmente superior. ¿En qué elementos se funda, pues, su filosofía? ¿En qué elementos se funda, especialmente, su filosofía en la forma de norma de conducta, la que tiene más importancia para él? El elemento más importante es, sin duda, de carácter no racional, de fe. ¿Pero fe en quién, en qué? Especialmente en el grupo social a que pertenece, en la medida que piensa globalmente como él: el hombre del pueblo piensa que tanta gente no se puede equivocar, en bloque, como quisiera hacerle creer el adversario argumentador; que aunque él personalmente sea incapaz de sostener y desarrollar sus propias razones como lo hace el adversario, hay en su grupo personas que sí pueden hacerlo, mejor incluso que el adversario, y recuerda haber oído exponer difusa y coherentemente, de modo que a él le convencieron, las razones de su fe. No las recuerda en concreto y no sabría repetirlas, pero sabe que existen porque ha oído exponerlas y quedó convencido. El hecho de haber sido convencido una vez de modo fulgurante es la razón constante de la permanencia de las convicciones, aunque no se sepa argumentar.
Pero estas consideraciones llevan a la conclusión de que hay una labilidad extrema en las nuevas convicciones de las masas populares, especialmente si estas nuevas convicciones contrastan con las convicciones ortodoxas (aunque sean también nuevas), socialmente conformistas según los intereses generales de las clases dominantes. Puede verse esto reflexionando sobre el destino de las religiones y de las Iglesias. La religión o una Iglesia determinada mantienen su comunidad de fieles (dentro de los límites de las necesidades del desarrollo histórico general) en la medida en que conservan permanente y organizadamente la propia fe, repitiendo incansablemente su apologética, luchando en todo momento y siempre con argumentos similares y manteniendo una jerarquía de intelectuales que den a la fe la apariencia, por lo menos, de la dignidad del pensamiento. Cada vez que se ha interrumpido violentamente la continuidad de las relaciones entre la Iglesia y los fieles, por razones políticas, como ocurrió durante la Revolución francesa, las pérdidas sufridas por la Iglesia han sido incalculables y si las condiciones de difícil ejercicio de las prácticas habituales se hubiesen prolongado más allá de un cierto límite temporal es de creer que dichas pérdidas habrían sido definitivas y que habría surgido una nueva religión, como ocurrió en Francia, por lo demás, en combinación con el viejo catolicismo. De ello se deduce determinadas necesidades para todo movimiento cultural que tienda a sustituir el sentido común y las viejas concepciones del mundo, en general: a) no debe cansarse nunca de repetir los propios argumentos (variando literariamente su forma): la repetición es el medio didáctico más eficaz para operar sobre la mentalidad popular; b) debe laborar incesantemente para elevar intelectualmente a estratos populares cada vez más vastos, es decir, para dar personalidad al amorfo elemento de masa, lo cual significa que se debe laborar para suscitar élites de intelectuales de nuevo tipo, que surjan directamente de la masa sin perder el contacto con ella para convertirse en el «armazón» del busto.
Esta segunda tarea, si se cumple, es la que modifica realmente el «panorama ideológico» de una época. Por otro lado, estas élites no pueden constituirse y desarrollarse sin que se verifique en su interior una jerarquización de autoridad y de competencia intelectuales, jerarquización que puede culminar en un gran filósofo individual si éste es capaz de revivir concretamente las exigencias de la maciza comunidad ideológica, de comprender que ésta no puede tener la agilidad de movimientos de un cerebro individual, y si, por consiguiente, consigue elaborar formalmente la doctrina colectiva de la manera más adecuada a los modos de pensar de un pensador colectivo.
Es evidente que una construcción de masa de este tipo no puede producirse «arbitrariamente», en torno a una ideología cualquiera, por la voluntad formalmente constructiva de una personalidad o de un grupo que se lo proponga por fanatismo de las propias convicciones filosóficas o religiosas.
La adhesión de las masas a una ideología o la no adhesión es la manera en que se verifica la crítica real de la racionalidad y la historicidad de los modos de pensar. Las construcciones arbitrarias son eliminadas más o menos rápidamente de la competición histórica, aunque a veces, por una combinación de circunstancias inmediatas favorables, lleguen a gozar de una cierta popularidad; en cambio, las construcciones que corresponden a las exigencias de un período histórico complejo y orgánico terminan siempre por imponerse y prevalecer, aunque pasen por muchas fases intermedias en las cuales su afirmación sólo se produce en combinaciones más o menos extrañas y heterócIitas.
Estos procesos plantean muchos problemas, los más importantes de los cuales se resumen en el modo y en la cualidad de las relaciones entre los diversos estratos intelectualmente calificados, es decir, en la importancia y en la función que debe y puede tener la aportación creadora del grupo superior en conexión con la capacidad orgánica de discusión y de desarrollo de nuevos conceptos críticos por parte de los estratos intelectualmente subordinados. Esto es, se trata de fijar los límites de la libertad de discusión y de propaganda, libertad que no debe entenderse en el sentido administrativo y policíaco sino en el sentido de autolimitación de la propia actividad por parte de los dirigentes; o sea, en el sentido específico de fijación de una orientación de política cultural. Dicho de otro modo: ¿quién fijará los «derechos de la ciencia y los límites de la investigación científica? ¿Podrán fijarse realmente estos derechos y estos límites? Parece necesario dejar la labor de búsqueda de nuevas verdades y de formulaciones mejores, más coherentes y claras de las verdades a la libre iniciativa de los científicos individuales, aunque éstos pongan una y otra vez en discusión los principios que parecen más esenciales. Por lo demás no será difícil poner en claro cuando estas iniciativas de discusión tengan motivos interesados, de carácter no científico. Por otro lado no es imposible pensar que se pueda llegar a disciplinar y ordenar las iniciativas individuales, de modo que pasen a través del tamiz de diversos tipos de academias o instituciones culturales y sólo lleguen a ser públicas después de haber sido seleccionadas, etc.
Sería interesante estudiar en concreto, en un país determinado, la organización cultural que mantiene en movimiento el mundo ideológico y examinar su funcionamiento práctico. También sería útil un estudio de la relación numérica entre el personal que se dedica profesionalmente a la labor cultural activa y la población del país en cuestión, con un cálculo aproximado de las fuerzas libres. La escuela, en todos sus grados, y la Iglesia son las dos principales organizaciones culturales en todos los países, por el número de personas que emplean. También hay que mencionar los periódicos, las revistas y la actividad editorial, las escuelas privadas, bien en la medida que integran la escuela estatal, bien como instituciones de cultura del tipo de las universidades populares. Otras profesiones incorporan a su actividad especializada una fracción cultural no indiferente, como son la de los médicos, la de los oficiales del ejército, la de los magistrados. Pero debe señalarse que en todos los países, aunque quizá en medida diversa, existe una gran separación entre las masas populares y los grupos intelectuales ‑incluso los más numerosos y más próximos a la periferia nacional, como los maestros y los sacerdotes. Y esto ocurre porque el Estado como tal no tiene una concepción unitaria, coherente y homogénea ‑aunque los gobernantes lo afirmen verbalmente‑; por esto los grupos intelectuales están separados entre estrato y estrato y en la esfera de un mismo estrato. La universidad ‑excepto en algunos países‑ no ejerce ninguna función unificadora; a menudo un pensador libre tiene más influencia que toda la institución universitaria, etc.
A propósito de la función histórica cumplida por la concepción fatalista de la filosofía de la praxis se podría hacer un elogio fúnebre de la misma, reivindicando su utilidad para un determinado período histórico pero, precisamente por esto, sosteniendo la necesidad de enterrarla con todos los honores debidos. Se podría comparar su función con la de la teoría de la gracia y de la predestinación en el comienzo del mundo moderno, que culminó en la filosofía clásica alemana y en su concepción de la libertad como conciencia de la necesidad. Ha sido un sustitutivo popular del grito “Dios lo quiere”; pero incluso en este plano primitivo y elemental fue el inicio de una concepción más moderna y fecunda que la contenida en el «Dios lo quiere» o en la teoría de la gracia. ¿Es posible que una nueva concepción se presente “formalmente” con otra vestimenta que la rústica y confusa de una plebe? Sin embargo el historiador, con la perspectiva necesaria, llega a fijar y a comprender que los inicios de un mundo nuevo, siempre ásperos y pedregosos, son superiores al declinar de un mundo en agonía y a los cantos de cisne que éste produce.