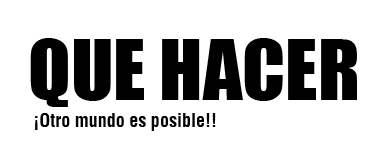(El Popular – Febrero 9 de 2023 *)
La responsabilidad de la oligarquía, los fascistas con uniforme y sin él y de la derecha. La posición del PCU, el FA y la CNT. Los antecedentes del golpe de Estado del 27 de junio.
Gabriel Mazzarovich

En este 2023 se cumplen 50 años del golpe de Estado y de la Huelga General de 15 días con que las y los trabajadores, el movimiento popular y la izquierda, enfrentaron a ese golpe e iniciaron la resistencia a la dictadura.
Esos dos hechos políticos, el golpe y la respuesta popular con la Huelga General, única en el continente, son lo central que se conmemora este año.
La derecha y los sectores oligárquicos del Uruguay, que impulsaron, organizaron y se beneficiaron con el golpe y la dictadura, buscan lavar sus responsabilidades y en un ejercicio de prestidigitación histórica hacer caer la responsabilidad sobre los sectores sociales y políticos que enfrentaron el golpe, resistieron a la dictadura y fueron el objetivo principal de la represión.
Hay múltiples dimensiones en esta disputa ideológica por la historia, el eje central de la operación de lavado de manos de la derecha es la “teoría de los dos demonios”, cuyo abanderado es el ex presidente Julio María Sanguinetti. Esta “teoría de los dos demonios”, es, además, un componente clave de la fundamentación, también ideológica, de la impunidad, herramienta central de la construcción de poder de las clases dominantes en el Uruguay desde hace al menos cinco décadas.
Esta teoría de los “dos demonios” busca explicar el golpe de Estado y la dictadura como el resultado del enfrentamiento de dos sectores “violentos”: la izquierda, tanto los grupos que realizaron acciones de “propaganda armada” como los que promovieron y organizaron la movilización popular y un grupo de militares y policías que “perdieron los puntos de referencia”.
Esta “teoría de los dos demonios” se basa en cuatro mentiras históricas: 1) oculta el origen de la violencia, que viene de muy atrás y la protagonizaron las clases dominantes; 2) minimiza la dimensión de la represión, fue todo el pueblo uruguayo el objetivo; 3) omite el carácter de clase de la dictadura, por eso fascista y no militar, a que clase social benefició y a que clase social perjudicó, también el objetivo político, que fue cortar de cuajo la acumulación de fuerzas del movimiento popular que había logrado con la unidad sindical y el Frente Amplio un salto en calidad y 4) esconde el papel del imperialismo yanqui, ya que fue parte de la estrategia de EEUU de sometimiento de todo el continente.
Esta introducción es necesaria porque la lectura interesada de los sucesos de febrero de 1973, de los cuales en estos días se cumplen 50 años, es parte de esta operación de mentira histórica.
En febrero de 1973, el gobierno encabezado por Juan María Bordaberry, electo por el Partido Colorado, ruralista, franquista, fascista por concepción, que llevaba adelante una continuación de la política económica de beneficio a una pequeña rosca oligárquica del gobierno anterior, enfrenta una nueva crisis política y decide sustituir al Ministro de Defensa, colocando en esa cartera al general retirado Antonio Francese. Parte de los mandos del Ejército y la Fuerza Aérea desconocen a Francese y plantean reclamos políticos y económicos a través de los Comunicados 4 y 7, emitido el primero de ellos el 9 de febrero de 1973. Bordaberry convoca una movilización en su respaldo y solo congrega a un puñado de personas en Plaza Independencia. La Armada, encabezada por su comandante, el vicealmirante Zorrilla, considera como golpista la posición del Ejército y la Fuerza Aérea y ocupa la Ciudad Vieja, se viven momentos de mucha tensión y luego de diferencias internas decide levantar el cerco de la Ciudad Vieja. El Comandante en Jefe del Ejército, César Martínez, es constitucionalista y discrepa con que se desconozca al Ministro. El 9 de febrero, en la noche, el Frente Amplio (FA) realiza un enorme acto en la zona de la Unión, en Montevideo, donde el general Líber Seregni, reclama la renuncia de Bordaberry para buscar una salida “institucional” a la crisis abriendo “un espacio de diálogo”. La crisis se salda el 12 de febrero con el denominado “Pacto de Boiso Lanza”. Se trata de un acuerdo político entre Bordaberry y los mandos del Ejército y la Fuerza Aérea que estableció, entre otras cosas, la creación del Consejo de Seguridad Nacional (COSENA) y la participación directa de las Fuerzas Armadas en el Poder Ejecutivo.
En ese contexto el diario El Popular publica cuatro editoriales en los que opina sobre la crisis, sienta posición sobre los Comunicados 4 y 7, el papel de las Fuerzas Armadas y el de Bordaberry.
Los editoriales de El Popular fueron publicados: el 10 de febrero, bajo el título “Los objetivos expresados por las Fuerzas Armadas”; el 11 de febrero, titulado “El señor Bordaberry debe irse”; el 12 de febrero, titulado “Terminar con el Pachecato” y el 13 de febrero, titulado “Lo decisivo es la movilización de las masas”. En esos editoriales se considera “positivo en general” el contenido programático de los Comunicados 4 y 7 y se valora el papel que pueden jugar las Fuerzas Armadas en una salida a la crisis política.
En base a estos hechos se han construido dos afirmaciones con las que históricamente hemos discrepado: 1) el golpe de Estado en realidad se dio o comenzó en febrero de 1973 y 2) el Partido Comunista de Uruguay (PCU) respaldó el golpe de Estado.
Sobre la primera afirmación polemizamos, desde 1973, con mucho respeto con quienes desde la izquierda o sectores democráticos de los partidos tradicionales la sostuvieron y frontalmente con la derecha golpista que busca lavar su responsabilidad.
Sobre la segunda, dijimos y seguiremos diciendo: Las y los comunistas nunca fuimos golpistas, ni en declaraciones, ni con nuestra práctica.
Antecedentes y carácter del golpe de Estado
Empecemos por la primera afirmación. Nadie niega la relevancia de la crisis de febrero de 1973, pero no es cierto que allí se haya concretado el golpe de Estado, ni siquiera que se haya iniciado el proceso que terminó con el golpe de Estado el 27 de junio de 1973.
Las clases dominantes históricamente apostaron al recorte de la democracia para defender sus privilegios. Si se quiere hablar de un proceso que culminó con el golpe de Estado, estamos de acuerdo, pero no comenzó en febrero de 1973. El proceso hacia el golpe y la degradación institucional empezaron mucho antes, se pueden buscar sus raíces en la década del 50 del siglo pasado, con grupos fascistas matando obreros, como por ejemplo María del Carmen Díaz en Ferrosmalt. Con los convenios con la CIA y el Ejército yanqui de la Policía y las Fuerzas Armadas al comienzo de la década del 60, que introdujeron la Doctrina de la Seguridad Nacional, la noción de enemigo interno, el espionaje político y la tortura como práctica institucional.
Tuvieron un antecedente muy importante con el intento encabezado por Mario Aguerrondo, general fascista, fundador de la Logia de los Tenientes de Artigas, herrerista, queriendo dar un golpe y una salida a la brasileña en 1964, cuando el golpe de Estado en Brasil. Fue en ese momento que el PCU y la izquierda, aun dividida, denunciaron ese intento de Golpe. Todos los sindicatos, aún divididos, acordaron la Huelga General como respuesta en caso de golpe en Uruguay. Decisión que aplicaron precisamente en 1973.
Con la represión desatada contra todo el pueblo y el gobierno por parte de Jorge Pacheco Areco, presidente por el Partido Colorado, violentando la Constitución y las leyes, que tuvo un punto de inflexión el 13 de junio de 1968, cuando se implantan las Medidas Prontas de Seguridad que se utilizan como un mecanismo permanente, con los mártires estudiantiles, la militarización de los sindicatos.
De hecho, tanto la decisión de enfrentar con una Huelga General un golpe de Estado, como la constitución de Comités por las Libertades, fueron antecedentes de la unidad sindical y de la unidad de la izquierda. Es decir, la defensa de la democracia y la libertad es un componente central del movimiento popular.
Otro antecedente es el plan golpista para evitar o desconocer un triunfo del FA en las elecciones de 1971, que incluyó la planificación de una invasión desde Brasil, con la “Operación 30 horas”, como confirmaron documentos desclasificados de EEUU.
Otro momento se da con la votación del Estado de Guerra Interna, el 15 de abril de 1972, que le da injerencia a la justicia militar en juicios civiles e implica, en los hechos, la intervención del Poder Judicial. Con la intervención primero de la Enseñanza y luego con su perpetuación por la Ley de Enseñanza de Sanguinetti.
Pero también con la instrumentación, a punta de bala y garrote, de un proyecto económico y social, de concentración extrema de la riqueza, degradación del salario, aumento de la pobreza, escándalos financieros, corrupción y sometimiento absoluto a los designios de EEUU, que entra en una nueva fase con la firma de la primera Carta de Intención con el FMI, en 1958.
¿Se quieren discutir los antecedentes del golpe de Estado? Discutamos, pero discutamos todo.
El PCU, la CNT y el FA defendieron la democracia
En cuanto al posicionamiento del PCU sobre los comunicados 4 y 7 y la crisis de febrero, se pueden tener muchas opiniones, pero lo que no se puede, si se hace una lectura honesta del contenido de estos, de los documentos públicos anteriores y posteriores a esos editoriales y si se valora la práctica política y militante de las y los comunistas, antes, durante y después de la crisis de febrero, es decir que los comunistas apoyaron un golpe de Estado.
No se puede hacer una valoración histórica extractando fragmentos y sobre todo omitiendo el contexto histórico, las posiciones generales del PCU y el FA y la conducta política del PCU, antes, durante y después de febrero de 1973. Hacerlo de esa manera equivale a mentir, porque como bien dijo Juan Carlos Onetti: «Hay muchas formas de mentir, la más repugnante de todas, es decir la verdad, toda la verdad y ocultar el alma de los hechos».
Lo que intentaron el PCU, el FA y la CNT, fue diferenciar a los militares fascistas de los que no lo eran y aislar a Bordaberry que no era militar, pero era fascista. Eso es lo que se busca, tanto en los editoriales de El Popular, como en el discurso de Seregni en el acto del FA del 9 de febrero, cuando se coloca el eje oligarquía-pueblo.
El PCU, Seregni y el FA y la CNT lo que querían era evitar el golpe. Nunca apostaron como salida a un golpe militar, siempre mantuvieron como central la movilización del pueblo y la participación ciudadana, alejada de negociaciones secretas o semisecretas entre líderes y oficiales militares. Y siempre se pronunciaron por una salida democrática e institucional. Si entendieron que era fundamental para ello la renuncia de Bordaberry. Incluso se manejó como una posibilidad la renuncia de Bordaberry y la asunción de su vicepresidente Sapelli, colorado también, pero demócrata, como la vida lo demostró pocos meses después.
Vayamos brevemente a los textos, que no solo se publicaron en El Popular, se volvieron a publicar enteros en la edición inmediata de la revista Estudios N°66, de marzo de 1973.
En el primer editorial, el del 10 de febrero, se establece una valoración positiva “en general” de los comunicados 4 y 7. Esa valoración señala 8 elementos positivos, desde el punto de vista programático, pero al mismo tiempo se marcan diferencias, por ejemplo, se critica y reclama que no se precise “claramente la preservación de los derechos sindicales, como en general, el restablecimiento de las libertades democráticas -comprendiendo la libertad de los presos sin proceso- que tanto preocupa a los orientales, rudamente golpeados por la política instaurada el 13 de junio de 1968”. También se cuestiona uno de los puntos del Comunicado N°4 que señala: “proceder en todo momento de manera tal, de consolidar los ideales Democráticos Republicanos en el seno de toda la población como forma de evitar la infiltración y captación de adeptos a las doctrinas y filosofías marxistas-leninistas, incompatibles con nuestro tradicional estilo de vida”.
En el editorial del 11 de febrero se dice: “Al parecer, el presidente se niega a firmar ningún acuerdo y también se niega a renunciar, obstaculizando así en forma obstinada una salida institucional”. En el mismo editorial se indica: “Lo importante es que existe un inmenso movimiento de masas, con una línea independiente, bajo las banderas del Frente Amplio y la CNT, movimiento que ha jugado un importante papel y que debe aprestarse a dar toda su contribución para que prevalezcan las mejores salidas, democráticas y populares, para que el país marche por el camino de los cambios”.
Es decir, se habla en todo momento de una salida “institucional” y “democrática”, para eso la renuncia de Bordaberry, también se sostiene la centralidad de la movilización popular como garantía, “la presencia independiente” de la clase obrera y la izquierda. Nada que se parezca a un respaldo absoluto o a una subordinación política.
Tres aspectos adicionales
Esta postura, de colocar como centro la contradicción oligarquía-pueblo e intentar aislar a los fascistas, con uniforme y sin él, no fue solo del PCU. El general Líber Seregni, en su oratoria en un inmenso acto político del FA realizado el 9 de febrero indicó: “Entendemos que el señor Presidente debe renunciar. La presidencia del señor Bordaberry entorpece las posibilidades de diálogo. La renuncia del Señor Presidente abriría una perspectiva de diálogo. Y solamente a partir de este diálogo restablecido es viable la interacción fecunda entre pueblo, gobierno y Fuerzas Armadas para comenzar la reconstrucción de la patria en decadencia”.
Desde la crisis gravísima de abril de 1972, en la que se votó el Estado de Guerra Interno y tuvo lugar la masacre de 8 obreros comunistas en la Seccional 20, hubo tres actos del FA, el 29 de abril de 1972, donde Seregni lanza la consigna de “paz para los cambios y cambios para la paz”, el 3 de noviembre de 1972 y este de febrero de 1973, en todos ellos la postura fue similar.
Tampoco es justo reducir el posicionamiento del PCU a solo cuatro editoriales de El Popular. El PCU tiene infinidad de documentos, de sus Congresos, del Comité Central, de la Revista Estudios, libros de Rodney Arismendi, entrevistas al propio Arismendi y a José Luis Massera, entre otros (ver referencias al final de la nota) y también una práctica política y militante que “ilustran su posición”.
En esa edición de Estudios 66, a la que nos referenciamos porque es de esos mismos meses, también se incluye una Declaración del Comité Central del PCU y un editorial de Massera. En el editorial se hace referencia al proceso que ha llevado a esas “horas dramáticas”: “Es lo que Arismendi ha llamado el progresivo vaciamiento de las instituciones de su pulpa democrática, que va dejando de ellas sólo una “cáscara vacía”. Nos referimos a las llamadas leyes de Seguridad del Estado y de Educación, y a la intención manifiesta de completar la obra con las de estado de peligrosidad y de reglamentación sindical”.
La Declaración del Comité Central finaliza así: “La clase obrera y el pueblo se esforzarán para que los acontecimientos se desarrollen en el sentido de una salida democrático-avanzada, anti oligárquica y antimperialista. El poder de la oligarquía, corrompida y del imperialismo expoliador puede ser derrotado por las fuerzas unidas del pueblo. La hora es dramática, pero esperanzada. Llamamos a todos nuestros militantes, a todos los frenteamplistas, a todos los trabajadores, a todos los patriotas, a poner las fuerzas en tensión, a hacerlas confluir en la movilización de todo el pueblo capaz de desbaratar toda intentona de la reacción y de apresurar un desenlace positivo de la actual coyuntura, que responda plenamente a los intereses sagrados de la República y su pueblo”.
Para el PCU, el FA y la CNT, la cuestión no era entre militares y civiles, sino entre degradación democrática y una salida democrática y de soluciones para las mayorías populares. Esta perspectiva no se integra en ninguno de los análisis que atribuyen a los comunistas una posición golpista.
Un elemento más es el cuestionamiento a que en febrero se le dio “protagonismo político” a las Fuerzas Armadas y que el posicionamiento del PCU sobre los militares tenía que ver con una “ilusión peruanista”, en referencia al papel jugado por las fuerzas armadas en Perú, con un golpe de Estado y un gobierno posterior nacionalista, encabezado por el general Juan Velasco Alvarado.
Es importante dedicar, aunque sea unas breves líneas, a esta cuestión porque es muy difícil entender los posicionamientos de entonces con la visión de hoy, postdictadura.
El protagonismo político de los militares en Uruguay, no empieza en febrero de 1973. Hubo antes militares candidatos presidenciales en todos los partidos. En 1966 el general Oscar Gestido, integrante del Consejo de Gobierno por el Partido Colorado, resultó electo presidente, luego murió de un ataque al corazón y asumió su vice, Jorge Pacheco Areco. Como decíamos, en 1964, un grupo de militares fascistas, encabezado por el general Aguerrondo, intentó un golpe de Estado. Aguerrondo fue luego candidato presidencial por el Herrerismo y el Partido Nacional en 1971. El general Líber Seregni, fue candidato presidencial del Frente Amplio en 1971, constitucionalista, Jefe de la Región Militar N°1, serio aspirante a Comandante en Jefe del Ejército, pasa a retiro voluntario. Fue presidente del Frente Amplio, rechazó el golpe, se puso al frente de la resistencia y estuvo 10 años preso.
En realidad, las Fuerzas Armadas siempre fueron un escenario de disputa política entre blancos y colorados. Lo que cambió es que, en los años 60 y 70 del siglo pasado, esa identificación política de los militares dejó de ser exclusivamente con la derecha. En Uruguay, como en el conjunto de América Latina, la crisis estructural de nuestras sociedades y la respuesta popular provocaron la identificación con la izquierda y la revolución de importantes figuras militares. Hubo muchos militares demócratas, que defendieron la libertad y se opusieron a la dictadura. Es muy injusto no nombrarlos a todos, pero solo a modo de ejemplo, colocamos algunos nombres de militares de izquierda y revolucionarios: El ya citado Seregni, Víctor Licandro, Oscar Petride, Arturo Baliñas, Pedro Aguerre, Pedro Montañez, Julio Halty, Carlos Zufriategui, Jaime Igorra, Gerónimo Cardozo, Edison Arrarte, Uruguay Brum Canet, Luis Lazo.
Los militares no eran un bloque homogéneo, por lo tanto, en febrero de 1973 pudo haber una sobreestimación del peso de los sectores democráticos e incluso de izquierda dentro de las Fuerzas Armadas o una subestimación de la penetración de la doctrina de la Seguridad Nacional impulsada por EEUU y de los fascistas, pero no se puede negar que había sectores diferenciados y que era un desafío táctico y estratégico lograr aislar a los más reaccionarios y que se expresaran los más democráticos y avanzados.
En cuanto al supuesto “peruanismo” hay que decir que, en varios textos como “Lenin, la revolución y América Latina” o incluso en el más cercano a 1973, “La Revolución Uruguaya en la hora del Frente Amplio”, Rodney Arismendi planteó públicamente que el PCU se plantaba ante el papel de las Fuerzas Armadas desde una posición de principios “ni antimilitarismo vulgar, ni seguidismo”. Arismendi sostuvo incluso, que, dado el nivel de desarrollo y maduración del proceso de acumulación de fuerzas en nuestro país, con la unidad sindical y el protagonismo de la clase obrera y con la unidad de la izquierda en el FA, una salida como en Perú sería “un retroceso”.
Ni el PCU, ni el FA, tuvieron nunca como concepción el avance revolucionario o de los cambios a través de un “putsch” militar. El PCU tiene una histórica línea de acumulación de fuerzas, unidad social y política del pueblo y protagonismo de masas, con papel central de la clase obrera organizada.
En 1973 para la izquierda y el PCU era una referencia mucho más relevante la experiencia de la Unidad Popular y el gobierno de Salvador Allende en Chile que el de Velasco Alvarado en Perú. Y para el PCU en particular.
Por otra parte, no hay que olvidar dos elementos: los Comunicados 4 y 7 se dan menos de un año después de que fueron asesinados 8 obreros comunistas en la 20 y, como ya dijimos, uno de los puntos del Comunicado 4 caracterizaba al marxismo leninismo como un elemento a combatir. Es muy difícil pensar que esto no haya sido tomado en cuenta al fijar posición, lo que abona aún más la lectura de un intento consciente de evitar un golpe y aislar a los fascistas.
Finalmente, y no por su relevancia sino por guardar un orden lógico de fundamentación, es imprescindible destacar la práctica militante del PCU, del FA y del movimiento sindical enfrentando el golpe de Estado, organizando y apoyando la Huelga General y luego sosteniendo la resistencia a la dictadura fascista los 11 años.
La práctica es el criterio de la verdad o debería serlo y lo cierto es que el PCU, en conjunto con todo el movimiento sindical, el FA y la izquierda, llamó a la movilización, a una alerta militante y siguió preparando con todo esfuerzo la Huelga General. Eso lo muestran los hechos.
Pero, además, fue comunista el primer mártir popular durante la dictadura, Ramón Peré, asesinado en plena Huelga General, el 6 de julio de 1973; fue comunista el último desaparecido por la dictadura, Miguel Mato, secuestrado el 29 de enero de 1982 y fue comunista el último asesinado en tortura por la dictadura, Vladimir Roslik, el 19 de abril de 1984. Miles de comunistas estuvieron presos, fueron torturados, despedidos, obligados al exilio. Otras y otros resistieron en la clandestinidad. Decenas fueron asesinadas y asesinados o siguen desaparecidos.
No se puede obviar esa conducta política en defensa de la libertad y la democracia al juzgar la posición del PCU en torno a la dictadura.
Nadie es infalible, se puede debatir sobre distintas posturas, lo que no se puede es tergiversar la historia. El PCU, el FA y la CNT si apoyaron en general los Comunicados 4 y 7 en febrero de 1973, pero eso de ninguna manera significa apoyar un golpe de Estado.
El golpe lo dio la oligarquía agraria y financiera, apoyada por los fascistas, con uniforme y sin él, con el respaldo de EEUU y lo encabezó Bordaberry, que tan solo cinco meses después de la crisis de febrero se transformó en dictador. Esa es la verdad histórica y hay que defenderla.
Textos y entrevistas utilizadas como referencias en esta nota y para ampliar los conceptos manejados:
- Páginas 3 a 14 de la Revista Estudios N°66, Editoriales de El Popular de los días 10, 11, 12 y 13 de febrero de 1973: https://www.pcu.org.uy/index.php/nuestra-prensa/estudios/ediciones-completas/item/1330-revista-estudios-n-66
- Páginas 13 a 15 de la Revista Estudios N°66, Resolución del Comité Central del PCU del 13 de febrero de 1973,
- Páginas 17 a 15 de la Revista Estudios N°66, Editorial de José Luis Massera.
- Páginas 44 a 46 de Revista Estudios, N°100, entrevista a Rodney Arismendi, octubre de 1987: https://www.pcu.org.uy/index.php/nuestra-prensa/estudios/ediciones-completas/item/1364-revista-estudios-n-100
- Páginas 61 a 72 de “El Partido de la Resistencia”, de Gerardo Núñez Fallabrino, editorial Fin de Siglo, 2020.
- Artículo de José Luis Massera, en revista Estudios Nº 32, 1964.
- “Los soldados del General”, José Luis Martínez y Matías Rótulo, Arca 2008.
- José Luis Massera en “Ciencia, Educación, Revolución y algunos problemas actuales”, Ediciones Pueblos Unidos, 1970.
- Rodney Arismendi en “La revolución uruguaya en la hora del Frente Amplio”, Ediciones Pueblos Unidos, 1971 y Ediciones UJC, 1986.
- Entrevista a Gabriel Mazzarovich por los 100 años del PCU, En Perspectiva, 2020:
———-
* https://elpopular.uy/50-anos-de-la-crisis-de-febrero-de-1973/